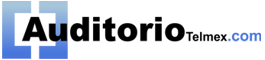Desde primitivos arcabuces que asustaban más que mataban, hasta relucientes morriones que provocaban gritos de asombro entre los nativos americanos. Si por algo son recordados los conquistadores españoles es por llevar consigo hasta el Nuevo Mundo una ingente cantidad de objetos ideados para matar de forma selectiva a los indios. Un arsenal que nunca había sido visto por aquellos lares y que, por tanto, causó verdadero terror en los lugareños (los cuales, por cierto, ya se sentían bastante acongojados ante la vista de aquellos «gigantescos dioses» con pelo en la cara). Sin embargo, además de toda esta ingente cantidad de cachivaches -conseguidos al otro lado del Atlántico a precio de saldo-, los susodichos «barbudos» contaban también con una serie de «armas secretas» mucho más vivas: animales que combatieron a sangre y fuego junto a ellos para doblegar una buena parte del continente. Uno de los más utilizados fueron los caballos, cuya «ayuda» es a día de hoy conocida por todos. No obstante, en el fondo de las carabelas y los galeones de los Reyes Católicos y -posteriormente- Carlos I, también se escondían perros de presa. Unas «mascotas» muy «monas» que causaron estragos entre los pobladores de aquellas tierras inexploradas.
Decenas -y de todo tipo de razas (mastines, galgos, sabuesos...)- fueron los canes que, guiados por conquistadores españoles como Juan Ponce de León, arribaron a las desconocidas costa del Nuevo Mundo y sirvieron obedientes a sus dueños en regiones como Florida o Puerto Rico. Con todo, de entre todos ellos hay uno cuyo nombre ha quedado grabado con letras de oro en la Historia del Imperio Español. Este no fue otro que Becerrillo, un alano español que, además de acompañar a los militares, dejó este mundo en 1514 y se fue al «cielo de los perros» mientras luchaba -dientes mediante- contra decenas de nativos para liberar a su amo, el capitán Sancho de Arango. Curiosamente, y a pesar de que es uno de los animales más famosos de la conquista de América, la historia de este valiente can ha permanecido entre bambalinas hasta ahora. Sin embargo, es de menester referirse a ella después de que, el pasado miércoles, una perrita de las fuerzas de seguridad francesa, «Diesel», falleciese durante el asalto de la policía a un piso del municipio de Saint Denis (en las afueras de París).
Los perros en la conquista de América
A pesar de que la historia de dichos perros es de las más olvidadas de la época, lo cierto es que el destino de estos animales estuvo ligado al de los soldados de fortuna que se dirigían hacia en Nuevo Mundo desde que las tres carabelas cruzaron el Atlántico para colonizar la región. «Los canes peninsulares fueron introducidos en las Indias como acompañantes naturales de sus amos desde el segundo viaje de Colón. Les seguían los primeros caballos, cerdos, gallinas y cabras entre otros animales europeos», explica Ricardo Piqueras Céspedes -Licenciado en Geografía e Historia y Doctor «cum laudem» en Historia de América- en su dossier «Los perros de la guerra o el “canibalismo canino” en la conquista». Llevados en un principio a la zona con el objetivo de dar algún susto que otro a los nativos, estas «mascotas» no tardaron en demostrar su valía en combate. Y es que, al carecer de una armadura metálica, los indios eran un blanco perfecto para las dentelladas de dichos animales. Con todo, no causaban el mismo pavor que podía generar un caballo en los lugares (animal que desconocían hasta entonces), pues al otro lado del charco también había perros, aunque de un tamaño mayor, más dóciles y menos sanguinarios. Así pues, los europeos acongojaban por su fiereza.
De hecho, y tal y como afirma el famoso adiestrador y experto en historia canina Segio Grodsinsky, una de las primeras veces que los perros participaron en la lid en el Nuevo Mundo fue el 24 de marzo de 1495 en la actual Santo Domingo. Allí, Bartolomé Colón (el «hermanísimo» del genovés) empleó 200 hombres, 20 caballos y 20 perros para darse de tortas contra los indios caribes. Desde ese momento, estos animales se convirtieron en un activo para los conquistadores a la hora de enfrentarse a los nativos y repartir espadazos. «Los perros fueron utilizados constantemente en combate durante toda la conquista, formando parte de la hueste, ya fuera en vanguardia como tropa de choque, lanzándolos contra las muchedumbres indígenas para aprovechar el temor y desconcierto inicial o en retaguardia en labores defensivas del grupo de conquista a cargo de la guarda del ganado o de los enfermos, que siempre lastaban y retardaban el avance principal del grupo», determina, en este caso, el historiador español. Los europeos, por su parte, siempre vendieron su participación bajo la excusa de que era necesario pacificar la zona y mostrarles a aquellos paganos el recto camino de la cristiandad.... a dentelladas.

Pero la batalla no fue el único momento en el que se distinguieron estos animalitos de cuatro patas. Y es que, también eran idóneos para realizar largas guardias nocturnas, evitar emboscadas y «cazar» indios escondidos tras los setos. Algo, por otro raro, que no era extraño que hiciesen los lugareños, pues conocían perfectamente el terreno (por algo era su tierra) y aprovechaban cualquier escondrijo para dar un buen susto a los conquistadores. Esta curiosa labor fue detallada ampliamente por el cronista Fray Pedro de Aguado quien afirmó que, en 1534, varios canes salvaron a un grupo de soldados de ser asesinados vilmente. «Llevaba unos perros consigo, los cuales, sintiendo el olor de los indios que estaban en la emboscada, fueron hacia el arcabuco y, sin osar entrar dentro, comenzaron a ladrar y descubrieron la celada». Allí estaban, agazapados y esperando, los enemigos. Por tanto, su colaboración evitó tener que llenar algún que otro ataúd de más. No en vano Cristóbal Colón señaló que no iría a ninguna parte sin ellos y que cada uno de estos lebreles valía como diez hombres.
Para desgracia de la memoria de España, los perros también fueron utilizados como un elemento con el que propagar el terror entre los nativos americanos. Varios fueron los cronistas que detallaron con suma crudeza (algunos comoGonzalo Fernández de Oviedo) una pena que consistía en «aperrerar» a los nativos. Esto es... ser despedazados por los lebreles hispanos por haber cometido algún acto que ofendiera a España. Así lo atestigua también Fray Bartolomé de las Casas (contemporáneo de la conquista del Nuevo Mundo) quien afirma que algunos combatientes como Roque Martín (portugués de nacimiento, todo sea dicho -a cada uno lo que le corresponde-) solía echarse unas carcajadas dejando que sus mascotas se lanzasen dando dentelladas a las casas de los nativos y les despedazasen. «En la región de Higuey, un español apellidado Salamanca, para divertirse, le había echado a un cacique un perro bravo entrenado para matar indios. Delante de su gente el can destrozó horriblemente a aquel jefe indio», destaca, por su parte, Grodsinsky parafraseando al fraile hispano. «Se aperreaban también guías malintencionados, que perseguían con sus tretas deshacerse de tan molestos huéspedes, como sucedió como mínimo en tres ocasiones durante la entrada de Hernando de Soto por el sudeste de Norteamérica entre 1539 y 1543», añade, en este caso, el historiador.
Finalmente, los perros de los conquistadores también eran usados, como no podía ser de otra forma, para conseguir comida. Así lo recoge Bernal Díaz del Castillo, cronista de lo sucedido al otro lado del Atlántico: «Había mucha caza de venados y conejos, [...] matamos diez venados con una lebrela. Y muchos conejos». Un objetivo muy válido, pero que, para desgracia de los canes, podía acabar con ellos mismos en la cazuela. Y es que, si no atinaban a atrapar a la carrera a algún animalillo con el que poder hacer caldo, eran ellos los que eran asesinados en momentos de desesperación por los soldados y metidos entre pan y pan (o lo que allí hubiese, vaya) para alimentarse.
Becerrillo, el perro que fue conquistador
De todos ellos, sin embargo, el principal fue Becerrillo, cuyo origen es algo misterioso. Y es que algunos cronistas consideran que nació en España y fue llevado posteriormente a las Américas mientras que, por su parte, otros afirman que era «criollo» (descendiente de europeos, pero nacido en suelo nativo). Curiosamente, una de las teorías más extendidas es que fue alumbrado en la Península y fue bautizado como «Becerrillo» porque con este término era con el que se conocía a los canes cuya función era cuidar del ganado. Con todo, lo que sí se conoce a la perfección es que era un alano español, un tipo de animal que -según explica la Real Sociedad Canina de España en su dossier «Alano español»- se ha caracterizado siempre por medir hasta 60 centímetros, pesar de media unos 40 kilogramos y tener una considerable fuerza. «Originario de la Península Ibérica, se tienen referencias de su existencia desde el Siglo XIV. Posiblemente descienda de los perros de presa traídos por los pueblos bárbaros tras la caída del Imperio romano», añaden desde la susodicha organización. Esto es: un «bicho» de imponentes dimensiones que, entrenado, podía ser letal.
Becerrillo hacía honor a esta descripción, pues -en palabras del historiador del siglo XVI Francisco López de Gómara- era «bermejo, bocinegro y mediano[…] y conocía a los amigos y no les hacía mal, aunque le tocasen». De una opinión parecida era un cronista de la época que, aunque permanece a día de hoy en el anonimato, es citado en el libro «Repertorio de Literatura y variedades» (editado por la imprenta del Repertorio de México): «Era su cuerpo de color castaño, menos el hocico, que era negro hasta los ojos, y su estatura mediana, sin tener nada de garbosa ni elegante; pero era vigoroso, audaz y muy inteligente». Una vez más, existen diferentes opiniones en relación a sus primeros años en las Américas, pues son muchos los que afirman que luchó a las órdenes de Ponce de León. Sin embargo, parece ser que realmente estuvo bajo el cuidado de un conquistador llamado Sancho de Arango, quien se enorgullecía de ser su dueño debido a que era tan valioso que, tras cada contienda, recibía una buena paga: «Su entendimiento y denuedo le permitían ganar un sueldo para su amo de parte y media, la correspondiente a un ballestero. Su prestigio y eficacia tranquilizaban y daban ánimos en combate a quiénes le acompañaban», señala, en este caso, Céspedes.

En sus primeros años en las Américas, Becerrillo luchó contra los indios en el levantamiento que estos protagonizaron en Borinquén (actual Puerto Rico) demostrando un gran valor. Por entonces, a su vez, ya sabía distinguir a las «indias» guapas de aquellas que no eran demasiado agraciadas. Así lo afirma, al menos, el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo, quien señala en su obra que «se quedaba estático contemplando a una india bella y le ladraba a las feas». Un perro de los que se puede uno fiar, que se podría decir. No en vano López de Gómara decía de él que tenía la capacidad de distinguir entre las diferentes «razas» de indios, que hacía las veces de centinela como ningún otro soldado hispano y que no dudaba a la hora de hacer, con su poderosa dentadura, que un combatiente de la Península volviese a su puesto si desertaba. «Conocía cuál era caribe y cuál no; traía el huido aunque estuviese en medio del real de los enemigos, o le despedazaba; en diciéndole "ido es", o "buscadlo", no paraba hasta tornar por fuerza al indio que se iba. Acometían con él nuestros españoles tan de buena gana como si tuvieran tres de caballo», destaca el historiador.
Además de ser bravo en batalla como el que más, las crónicas también dicen que Becerrillo era ecuánime y sabía distinguir perfectamente el bien del mal. Así lo demostró un famoso episodio sucedido después de que la revuelta de dos famosos caciques locales de Puerto Rico fuese aplastada por los españoles. Concretamente, se cuenta que los conquistadores andaban por la región acompañados de este fiel can cuando encontraron a una anciana escondida tras unos matorrales. Lejos de acabar con su vida, el oficial al mando decidió entregarle una carta y le solicitó que se la llevara en mano a un líder local. Cuando se hallaba a distancia «de un disparo de ballesta» soltó a nuestro protagonista de sus ataduras. En creencia de que la prisionera se escapaba, el animal salió tras ella como alma que lleva el diablo hasta que la atrapó. Todo ello, jaleado por los hombres tras de sí, que le invitaban a acabar con su vida. La fuerza con la que la golpeó fue tal que la tiró al suelo. Sin embargo, cuando la mujer pensaba que iba a ser aniquilada entre sus fauces, le dijo: «Señor perro. Yo voy a llevar esta carta al señor. No me hagas mal, señor perro». En contra de todo pronóstico, el can la olfateó brevemente y, casi entendiendo que tenía una misión ordenada por el oficial español, se «meó» sobre ella y volvió junto a sus dueños tranquilamente sin hacerle absolutamente nada.
La muerte de un héroe
Sus últimos años, Becerrillo los pasó al lado del capitán Sancho de Arango. «Era este un castellano de los de pelo en pecho, arrojado y decididor. Hidalgo de buena cepa, que quería a su perro como querían los caballeros de espadón, con ferviente idolatría», determina el historiador del siglo XIX Cayetano Coll y Toste en su obra «Colección de leyendas de Puerto Rico». El can le devolvía ese amor incondicional cuidando de él, como bien explica este fallecido experto en su obra: «No sabia una vez de su casa don Sancho de Arango, que Becerrillo no fuese delante del corcel en observación, como adalid que husmea el peligro, a la par que brincando y ladrando de alegría». Por descontado, y como ya había hecho anteriormente, el animal se mantenía alerta toda la noche por si algún desaprensivo se decidía a meterle un acero por donde molesta una berenjena a su dueño. Algo no muy recomendable si se quiere seguir con vida.

Al parecer, aquellos tiempos fueron felices para nuestro protagonista. No obstante, todavía le quedaba luchar una última batalla. La misma que acabó con su vida. Esta se sucedió en 1514, año en que un grupo de nativos comandados por un cacique local llamado Yaureybo asaltó la costa de Puerto Rico, cerca del poblado en el que vivían Arango y su mascota. El combate fue tan sangriento, y las defensas cristianas tan precarias, que el capitán decidió vestirse de guerra y acudir a la lucha junto a su perro al grito de «¡Santiago! ¡Santiago!». No era para menos, pues sabía que la siguiente parada de los enemigos sería la región en la que él vivía. En esa jornada, ambos, hombre y bestia, se batieron como aiténticos leones. «Los caribes eran numerosos y aguerridos y, aunque dos Sancho hacía hondas brechas entre ellos, fue herido en el muslo de dos violentos flechazos, a pesar de que pasó de parte a parte a su agresor», añade Coll y Toste en su texto.
Becerrillo, al ver que su amo sangraba, no lo dudó y sacó fuerzas de flaqueza para salvarle, pues estaba rodeado de enemigos y no era sino cuestión de tiempo que se lo llevaran preso para hacer Dios sabe qué con él. «Mordió a diestro y siniestro, furiosamente. Parecía un dragón mitológico, más terrible que Cerbero, el guardador de las puertas del infierno y del palacio de Plutón», añade el escritor. Aunque finalmente logró que Arango no fuese raptado, lo pagó caro, pues una flecha llena de veneno le impactó en el costado y acabó con su vida. Con la vida de un héroe perruno que, según se dice, acudía a la batalla con una curiosa armadura de algodón elaborada para este tipo de animales. El capitán cayó con él. Sin embargo, la leyenda de este perro no acabó aquí, pues se cuenta que tuvo un hijo llamado Leoncico que, hasta el final de su vida, fue propiedad de Vasco Núñez de Balboa.
ABC