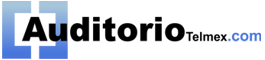Juliet Tuttle puede haber sido la asesina de mascotas más prolífica de la historia. Una nueva investigación indaga en el inquietante personaje del Nueva York de los años 30.
Un día de primavera de 1937, Juliet Tuttle bajó de su limusina en Eastchester, un pueblo del estado de Nueva York, y se acercó a dos perros que jugaban en un parque.
Sacó una bolsita de su bolsillo y dio de comer a los perros. Mientras tanto, su propio perro, un terrier, esperaba en la limusina. Un mujer observaba la extraña escena al otro lado de la calle en una parada de autobús. Horas después, uno de aquellos perros estaba muerto y el otro, enfermo.
Y el propio setter irlandés de la mujer de la parada de autobús había muerto. La mujer llamó a la policía. No solo lloraba la pérdida de su perro; temía que alguien que envenenara a los perros pudiera hacerlo con los niños del vecindario.
El chófer de la señora Tuttle contó a la Policía que la llevaba todos los días a recorrer el condado para dar de comer a los perros. Curiosamente, más de 75 perros habían aparecido muertos o enfermos a lo largo de esa ruta.
La denuncia hizo que la policía rastrease la limusina hasta una casa de campo cercana, donde vivía la señora Tuttle. Su chófer dijo que todos los días la llevaba a dar una vuelta por el condado para dar decomer a los perros. La policía había recibido informes de más de 75 perros enfermos o muertos a lo largo de la ruta habitual de Tuttle.
Así que decidió investigar un poco más y encontró una cápsula cerca de la valla del parque donde daba de comer a los perros; contenía cianuro.
La carrera criminal de la señora Tuttle había llegado a su fin. La prensa sensacionalista la bautizó como «la envenenadora de perros». Siete años antes, la misma prensa la elogiaba como gran defensora de animales.
En 1930 posaba con un loro en su lujoso apartamento de Park Avenue defendiendo a los pájaros frente al pánico que había surgido por la 'fiebre del loro', una especie de gripe; ella insistía en que los temores de contagio eran exagerados.
Parecía una viuda bondadosa, quizá un poco chiflada, pero encantadora.
La escritora Pagan Kennedy se ha adentrado ahora en la increíbe historia de la señora Tuttle, investigación que ha publicado la prestigiosa revista The Atlantic.
¿Por qué una conocida defensora de animales iba a matar perros de una forma tan espantosa?, se preguntó Kennedy.
«Fui reuniendo pistas y descubrí que Juliet Tuttle podría ser la asesina de mascotas más prolífica de la historia». Los envenenadores de perros existen en todo el mundo, y según la investigadora, suelen querer enviar un mensaje: «Es fácil matar.
Tú o tus hijos podríais ser los siguientes».
Así que los ataques pueden contagiar la paranoia a toda una ciudad. Aun así, el envenenamiento de mascotas es un delito poco estudiado. De hecho, unos años antes, Tuttle -entonces miembro destacado de la Liga de Mujeres por los Animales- había dado indicios de su potencial criminal.
Empezó con los gatos. Alertó públicamente de una supuesta plaga de felinos en Manhattan y se jactó ante la prensa de haber desarrollado un sistema para capturar gatos callejeros, embolsarlos y ejecutarlos, lo que venía a ser, en sus palabras, un exterminio «misericordioso».
La escritora de The Atlantic consultó con expertos en envenenamientos que señalaron un primer hecho singular: las personas que matan con veneno suelen ser mujeres.
Muchas veces, ancianas agradables de las que nadie sospecha. Juliet había enviudado con poco más de 30 años de un licenciado de Yale que había fundado un periódico en New Haven.
Muerto su marido de tuberculosis, Juliet se reinventó a sí misma. Se mudó a un apartamento de Park Avenue, y contrató a una modista, una criada y un chófer. Con su nuevo look, logró cierto prestigio social en las sociedades neoyorquinas de defensa de los animales. En esas estaba cuando arremetió contra los gatos callejeros, «una plaga y una vergüenza para la humanidad».
Tuttle acabaría admitiendo que utilizaba cloroformo para 'cazarlos' y luego los eliminaba en un hospital para animales de la ciudad que, aunque ciertamente curaba a algunos, a otros los gaseaba... Para entender que Tuttle operara a plena vista, hay que entender la circunstancia histórica. Nueva York, curiosamente, contaba con las leyes de protección animal más avanzadas del país, pero estaba lejos el sistema de hablar de derechos de los animales.
Lo que se habían prohibido eran los 'perreros' que mataban a golpes a los perros callejeros o arrojaban jaulas con animales vivos al río.
Pero no se habían habilitado soluciones alternativas al deambular de cientos de perros sin dueño.
Y así, las asociaciones protectoras de animales empezaron a ser pioneras en la idea de una muerte compasiva. Cuando el perro o el gato no podían ser 'rehabilitados', se les aplicaban descargas eléctricas, se los envenenaba o se los sacrificaba en una cámara de gas. Parece ser que a los neoyorquinos esto les parecía una solución más aceptable.
Juliet Tuttle se justificaba al principio alegando que mataba para evitar el sufrimiento de los animales sin dueño ni hogar.
Pero con el paso del tiempo, le 'cogió gusto' a lo de matar animales y no le servían ya los callejeros. Empezó secuestrando gatos en los alrededores de bares y hoteles, animales que podrían considerarse vagabundos, pero luego empezó a secuestrar mascotas. Además de su apartamento en Park Avenue, Tuttle poseía una casa de campo. En un momento dado, trasladó su 'coto de caza' al condado de Westchester y empezó a perseguir a los collies y pastores de pura raza que retozaban en los jardines de los ricos.
Y entonces, la atraparon. En junio de 1937 fue llevada a juicio.
Tuttle, que entonces tenía 65 años, se presentó en el tribunal con su característico vestido negro, perlas y guantes blancos (foto de apertura de este reportaje). Admitió que había comprado las cápsulas que contenían cianuro, pero sólo porque necesitaba someter a los animales para poder darles atención médica. Todo era por su bien.
Dos de los antiguos chóferes de Tuttle declararon ante el tribunal que habían renunciado a su trabajo porque se negaban a colaborar en su crueldad. Un chófer dijo que la había visto envenenar a un gato y secuestrar a docenas de otros para llevarlos al hospital de animales y arrojarlos a la cámara de gas.
Las pruebas eran tan contundentes que el juez impuso la multa más alta permitida entonces por crueldad con los animales: 500 dólares, el equivalente a unos 10.000 dólares de hoy en día. ¿Por qué lo hizo Tuttle? «Por supuesto, nunca sabremos exactamente qué la impulsó –explica Kennedy–, pero creo que tal vez ansiaba aliviarse de la insoportable condición de ser una 'don nadie'.
Era una viuda anciana que había perdido cualquier notoriedad en la sociedad de Manhattan. Me la imagino ordenando a su chófer que la llevara por los barrios más exclusivos, donde podía contemplar las mansiones y oír el golpe de las pelotas de tenis y los chillidos de los niños en las piscinas.
Tal vez le atrajera la idea de que lo único que tenía que hacer era dejar caer una cápsula en un jardín y pronto los habitantes de aquellas hermosas casas temblarían de terror».