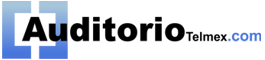Pero todo empezó hace 200 años con unos cubos gigantes de hielo. Esta es la escalofriante -por sorprendente- historia de los hombres que cambiaron el planeta para siempre, bajándole la temperatura.
1. El terco mercader que quería venderle hielo al Caribe
A comienzos del verano de 1834, un barco de tres mástiles llamado Madagascar entró al puerto de Río de Janeiro, con la carga más inimaginable: un lago congelado de Nueva Inglaterra.

El Madagascar y su tripulación trabajaban para un empresario innovador y testarudo de Boston: Frederic Tudor.
Como dignos representantes de la clase acomodada bostoniana, la familia Tudor había disfrutado del agua congelada del estanque de su casa de campo, Rockwood, no sólo por su belleza estética, sino también por su capacidad para mantener las cosas frías.
Los Tudor almacenaban bloques de agua congelada -enormes cubos de 90 kilos de peso- en habitaciones especialmente acondicionadas, donde se mantenían hasta que llegaba el verano y comenzaba un nuevo ritual: cortar rebanadas de los bloques para enfríar bebidas, hacer helado o refrescar el agua del baño durante alguna ola de calor.
Cuando tenía 17 años, el padre de Frederic lo mandó de viaje por el Caribe.
Sufrir la inescapable humedad del trópico vestido con todos los trapos que correspondían a un caballero del siglo XIX le dio una idea radical: si pudiera transportar de alguna manera el hielo del norte helado a las Indias Occidentales, encontraría un enorme mercado.
En noviembre de 1805, Frederic Tudor envió a su hermano William a Martinica con su fría carga.
"No es broma", reportó el periódico Boston Gazette:
"Un barco con 80 toneladas de hielo ha dejado el puerto con destino a Martinica. Esperamos que no se trate de una especulación resbalosa"
El escarnio del Gazette terminó estando fundamentado, aunque no por las razones que uno pudiera esperar.
A pesar de retrasos relacionados con el clima, el hielo sobrevivió al viaje notablemente bien.
El problema resultó ser uno que nunca se le cruzó por la cabeza a Tudor.
Los residentes de Martinica no estaban interesados en su exótico cargamento congelado. No tenían idea de qué hacer con él.
Aún peor, William no pudo encontrar un lugar adecuado para almacenar el hielo. Sin comprador y sin almacén, el viaje fue un rotundo fracaso.
Pero los Tudor no se rindieron. Después de todo, el negocio tenía sus ventajas.
Los barcos tendían a dejar Boston vacíos, para ser llenados en el Caribe.
Eso significaba que podían negociar precios más convenientes para transportar su hielo en unos barcos que, de otro modo, no llevarían nada a bordo.
Por otro lado, el hielo era básicamente gratis.
Sólo tenía que pagarle a los trabajadores para que lo sacaran de los lagos congelados.
La economía de Nueva Inglaterra generaba otro producto de costo cero: aserrín, el prinicipal desperdicio de las compañías madereras.
Después de experimentar por años, Tudor descubrió que era un excelente aislante para su hielo.
Esta fue su combinación genial: tomó tres cosas que no costaban nada -hielo, aserrín y barcos vacíos- y los convirtió en un negocio floreciente.
En cuanto al problema del almacenamiento, Tudor jugó con múltiples diseños, hasta que se decantó por una estructura de doble carcaza que usaba el aire entre dos paredes de piedra para mantener el aire frío adentro.

Quince años después de haber tenido la idea de venderle hielo a Sudamérica, comenzó a producir ganancias. Hacia 1820 ya lo había llevado a casi todos los rincones de ese continente, mientras que en ciudades como Nueva York, dos de cada tres casas recibían hielo a domicilio diariamente.
Al momento de su muerte, en 1864, había amasado una fortuna equivalente a más de US$200 millones de hoy.
El agua congelada en esta forma había pasado de ser una curiosidad a una necesidad en menos de un siglo.
2. El ingenioso doctor con un problema febril
La historia del hielo se mueve ahora al pueblo de Apalachicola, Florida, dominado por un pantano que hace las delicias de los mosquitos que transmiten la malaria.

Un doctor en un modesto hospital -John Gorrie- ve arder en fiebre, impotente, a decenas de pacientes.
Entonces se le ocurre colgar bloques de hielo del techo del hospital. Resulta efectivo: el aire más fresco ayuda a bajar la fiebre de los pacientes, algunos de los cuales sobreviven.
Pero una seguidilla de retrasos en las entregas de hielo desde Nueva Inglaterra pone al doctor a pensar en una solución más radical: cómo hacer su propio hielo.
Por suerte, era el momento perfecto para tratar de hacer realidad esa idea.
Ni el más ingenioso de los científicos lo hubiera logrado en el siglo XVI. Pero para 1850 las piezas para armar ese rompecabezas estaban todas disponibles. Y la primera de ellas puede parecernos hasta cómica: para llegar a los refrigeradores, primero teníamos que darnos cuenta de que el aire estaba hecho de algo, que no era simplemente un espacio vacío entre los objetos.
En el siglo XVII, científicos aficionados descubrieron un extraño fenómeno: el vacío. Aire que parecía estar compuesto de nada y que se comportaba diferente al aire normal.
En 1659, el inglés Robert Boyle puso un pájaro en un frasco y le sacó el aire con una bomba de vacío. El pájaro murió, como Boyle esperaba. Pero también, curiosamente, se congeló.
Eso le llevó a sugerir que cambiar el volumen o presión de los gases del aire podría cambiar su temperatura.
Más adelante, la máquina de vapor forzó a los ingenieros a preguntarse cómo se convierten el calor y la energía, dando paso a toda una ciencia: la termodinámica.
Herramientas para medir calor y peso con mayor precisión fueron desarrolladas, junto con escalas estandarizadas como la Celsius y la Farenheit. Todos estos elementos le daban vueltas en la cabeza a Gorrie cuando comenzó a pensar en su máquina refrigeradora.
Para llegar a los refrigeradores, primero teníamos que darnos cuenta de que el aire estaba hecho de algo, que no era simplemente un espacio vacío entre los objetos
Usaría energía de una bomba para comprimir aire. La compresión calentaría ese aire. La máquina enfriaría el aire comprimido con tuberías de agua. Cuando el aire se expandiera, expulsaría el calor del aire caliente que lo rodeara.
Podría incluso usarse para hacer hielo.
Increíblemente, la máquina funcionó.
A pesar de ello, Gorrie no comercializó su invento ni lo convirtió en un lucrativo negocio . Pero la refrigeración no estaba en absoluto condenada a morir: de hecho, comenzó a aparecer por todos lados; no porque le robaran la idea, sino porque otros dieron con la misma arquitectura básica.
Pronto habría máquinas capaces de hacer cada vez más hielo, cada vez más rápido. Eso resumen la historia del frío en el siglo XIX.
Pero la siguiente revolución apuntaría en la dirección contraria: el hielo estaba a punto de hacerse pequeño.
3. El excéntrico naturalista que mudó a su familia a la tundra
En el invierno de 1916, un naturalista y empresario excéntrico, Clarence Birdseye, mudó a toda su familia a la remota tundra de Labrador, en el noreste de Canadá.
Había pasado varios inviernos ahí por sí solo, donde había establecido una compañía de cría de zorros para pieles y desde donde mandaba de vez en cuando informes para el Biological Survey de Estados Unidos.
La comida dejaba mucho que desear.

El sombrío clima de Labrador obligaba a que toda la comida del invierno fuera preservada o congelada. Los alimentos tendían a ponerse mustios y a perder el sabor cuando se los descongelaba.
Aparte de pescado, no había fuentes de comida fresca.
El naturalista se hizo aficionado a la pesca con inuits locales, que hacían huecos en lagos congelados y lanzaba una línea para atrapar truchas.
Con temperaturas bajo cero, los peces que sacaban del agua se congelaban en cuestión de segundos.
Sin proponérselo, tropezó con un poderoso experimento científico cuando se sentó a comer con su familia en Labrador.
Cuando descongelaron el pescado, descubrieron que sabía mucho más fresco que lo que comían de ordinario.
La diferencia era tan marcada que se obsesionó con averiguar por qué.

Pronto encontró la explicación: la clave era la velocidad a que se congelaba el alimento. El congelado lento permitía que el hidrógeno del hielo formara formas cristalinas más grandes. Pero el que ocurría en pocos segundos generaba cristales más pequeños, que dañaban menos la comida.
Los inuits nunca se lo habían planteado en términos de moléculas y cristales, pero habían disfrutado de los beneficios por siglos.
Por entonces la refrigeración artificial se estaba convirtiendo en algo muy común. Así que el naturalista comenzó a pensar en la posibilidad de un mercado para la comida congelada, que se figuró sería inmenso.
Desarrollar una técnica que preservara la calidad tomó tiempo. Pero para 1929, en el año la Gran Depresión, Birdseye vendió su compañía a otra gran empresa de alimentos y se hizo multimillonario.
4. El ingeniero que puso a circular el aire... y la gente
Para 1950, los estadounidenses habían adoptado un estilo de vida profundamente influenciado por el frío artificial: compraban sus cenas congeladas en los pasillos de comida refrigerada en los supermercados y las guardaban en los congeladores de sus nuevos Frigidaire, con la última tecnología en refrigeración.
Pero en aquel hogar icónico de los años 50 la tecnología más avanzada no era la que te permitía guardar tu pescado o hacer hielo para tu martini, sino enfríar -y deshumidificar-toda la casa.

Los primeros "aparatos para el tratamiento del aire" habían sido imaginados por un joven ingeniero llamado Willis Carrier, en 1902.
Había sido contratado por una imprenta en Brooklyn, Nueva York, para crear un mecanismo que evitara que la tinta se regara como consecuencia del calor veraniego.
Su invento no sólo eliminó la humedad de la sala de máquinas, sino que enfrió el aire.
Al cabo notó que, de repente, todo el mundo quería tomar su almuerzo al lado de las imprentas, así que comenzó a diseñar aparatos que pudieran regular la humedad y la temperatura bajo techo.

La primera prueba para su aire acondicionado tuvo lugar en 1925, cuando Carrier puso a funcionar, con éxito, su sistema en el nuevo cine de la Paramount, el Rívoli.
Por años, la mayoría de los estadounidenses solo disfrutó del aire acondicionado en grandes espacios comerciales -los aparatos eran demasiado grandes y costosos para la clase media-, hasta que en los 40 comenzaron a producirse las primeras versiones portátiles.
En cinco años, se estaban instalando más de un millón de unidades al año. Lugares hasta entonces insufriblemente calientes y húmedos se volvieron tolerables.
Para 1964, el flujo migratorio histórico del sur al norte que había caracterizado la post Guerra Civil estadounidense se había revertido.
Tucson (Arizona) pasó de tener una poblacion de 45.000 a 210.000 habitantes en 10 años. Houston pasó de 600.000 a 940.000 personas.
El invento de Carrier puso a circular más que moléculas de oxígeno y agua: puso a circular a la gente.
Esto era solo el principio: el fenónemo se volvió planetario. Incluso hasta alcanzar el milagro de la concepción misma, a través de las técnicas de congelado de semen, óvulos y embriones humanos.

Millones de personas le deben su existencia a la tecnología de frío artificial.
Si uno la entiende sólo como una forma de enfríar nuestras habitaciones o nuestras bebidas, nos perdemos la escala del impacto de este conjunto de invenciones.
Porque, de la transformación del paisaje natural a la reproducción asistida, eso es lo que han tenido: una dimensión épica.
BBC