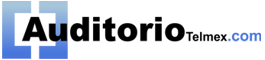El fútbol, que pertenece a los jugadores y jamás a quienes lo manosean en las calles o en los despachos, suele terminar reservando la gloria para quienes mejor lo tratan. En el Bernabéu nadie supo hacerlo hasta que ingresó Quintero, una zurda distinta que impuso algo distinto, talento sin cortar para desanudar una final en la que no se intuía luz. De un zapatazo, el colombiano aclaró un mes de telenovela en el que el fútbol debía tener la última palabra.
De entrada, vistas las alineaciones, Gallardo y Schelotto envidaban a reforzar la media, cinco hombres cada uno poblando el ancho. La apuesta, dado que el césped del Bernabéu mide la mitad que el de Sudamérica, sugería la voluntad compartida de un partido mimado. Ninguno quería verlo roto.
El cambio de hábitat se notó en los controles, largos en los primeros compases, con encontronazos constantes como consecuencia, pura gasolina para terminar de encender lo ánimos. El testigo lo recogió la grada, que festejaba cada hombre que iba al suelo como los ingleses hacen con los saques de esquina. A base de balones que corrían más de la cuenta llegó la primera para los xeneizes, un mal despeje de Pinola que a punto estuvo de coger portería. En el córner, Pérez pudo fusilar a Armani con un derechazo, pero la cosa se quedó en un soplo.
Evaporado el susto, cundió el guion presupuesto, con River teje que te teje y Boca bien achatado. El problema estaba en que el hilo de los millonarios no se materializaba en nada útil. Un harapo sin gracia que reforzaba el garbo compativo con el que Boca afrontaba cada pelota dividida, pequeñas batallas que recordaban a aquellas pulgadas de las que hablaba Al Pacino en «Un domingo cualquiera».
Mediado el primer tiempo, las áreas del campo no pasaban de orillas a las que parecía improbable que alcanzase el agua. Todo lo que olía a peligro venía por el aire. Fernández, en una jugada de córner, mandó al cielo la única de River en el primer acto. El partido se resumía en una búsqueda constante de la falta. Se imponían los regateadores. Villa y Pavón, abiertos, corrían tras cada recuperación de Boca sin mayor pretensión que ese «sacar algo» que se inculca a los alevines. Lo cierto es que el Bernabéu, que este año no ha paladeado mucho caviar, no estaba resarciéndose con esta final.
Tuvo que errar Ponzio, presunto seguro del equipo de la franja, en un control fácil en la frontal para regalar con una falta la ocasión más clara del primer tiempo. A la pegada de Benedetto le siguió un rechace, otra vez a los pies de Pérez, que volvió a martillear con la diestra para dejar a los suyos con la miel en los labios. Boca lo estaba dejando claro, le llegaba con morder y no soltar.
Llegaba mejor al descanso River, con el colombiano Villa, una flecha acostada sobre derecha que desmenuzaba a Casco cada vez que tenía ocasión, como única amenaza para su aparente solvencia. Y en esas, cuando ya sentían el viento soplando a favor, Maidana erró en un balón al que llegó tarde, Pinola fue al suelo como último hombre y la bravura de Benedetto se impuso a los 35 años del central. Sólo frente a Armani, despedazó los nervios de la final con una carrera y una definición de la categoría que hasta el momento no se había adivinado.
A los de Gallardo, que estaban contando con un Pratto muy práctico de espaldas, les faltaba aprehender esa ventaja incorporando a sus laterales, tímidos por la amenaza al espacio de sus pares. Mientras se decidía y no, el pivote en que se había convertido el delantero millonario lo aprovechó Fernández, que tuvo la gran réplica de River en el amanecer del segundo tiempo.
Por ahí entró al partido el equipo franjirrojo. Montiel y Casco abrieron el campo y liberaron al «Pity» y a Fernández para mezclar con Palacios por dentro. La apuesta se dobló con Quintero, que tiene una zurda fantástica con la que se pretendía agrietar el cemento de los de Schelotto. Las jugadas se acortaban y la cadencia de las llegadas al marco de Andrada crecía en el sentido opuesto al tiempo restante.
Una pared entre Fernández y Palacios en la frontal que bien pudo ser la mejor acción técnica de partido terminó con Pratto embocando a placer para servir la igualada, el no va más para esta saga irresoluble. Episodio lógico, al cabo, dados los antecedentes.
Los dientes le chirriaban a Boca de tanto apretarlos, sometido como no lo había estado en los otros dos tercios de partido, pidiendo a gritos a Tévez. Tampoco oxígeno hallaban los atacantes, molidos tras un partido galopando. Para River, el significado de la tranquilidad nunca había estado tan cerca. Y si Boca llegó a sentirlo, llegó con la prórroga. Pero ni eso, porque fue empezarla y verse con tembleque por la roja a Barrios.
El juego viró hacia términos bélicos, esta vez sólo en lo futbolístico, un asaltante frente a una resistencia homérica personificada en el esfuerzo de un Nández que rehusó ser el último cambio estando cojo. La llave la tenía escondida Quintero, que con un zapatazo descomunal rompió el partido y el sueño de Boca, un fiero luchador digno de la dimensión de esta Copa. Martínez, con el tiempo cumplido, puso la puntilla.
Alejandro Díaz-Agero