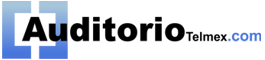Rafa Nadal lo ha vuelto a hacer, campeón por octava vez en Roland Garros, dueño de la tierra y del cielo francés. No hay otro como él y se garantiza la eternidad porque nadie había sido capaz de ganar tantas veces un grande, ni siquiera Roger Federer en Wimbledon, un triunfo que le confirma como el mejor de todos los tiempos en la arcilla parisina. Después de derrotar a David Ferrer por 6-3, 6-2 y 6-3 en dos horas y 16 minutos, Nadal se regala una fiesta con su gente, emocionada como nunca porque el camino hasta aquí ha sido durísimo. Para él no hay límites, no sabe dónde están. [Así lo hemos contado]
La fiesta española resultó menos animosa de lo esperada porque Nadal impuso su ley. Consiste en destrozar al rival, en desmoralizarle en cada intercambio, en demostrar que esa pista, la Philippe Chatrier, es y siempre será suya. Pendiente del plomizo cielo, que arrojó algo de agua durante la batalla, el balear escribió la mejor victoria desde su regreso. Son siete títulos y dos finales, una auténtica locura para alguien que ha estado siete meses sin competir por una rotura parcial del tendón rotuliano de su rodilla izquierda.
Conquistó París como otras tantas veces, conquistó París con un juego inimitable. Ferrer se había propuesto hacer una digna final ya que era la primera vez que llegaba a una cita tan importante y no hay peros ni críticas en su actuación. Simplemente, fue atropellado por un rival superlativo que se encendió a los veinte minutos. De ahí hasta el final, no hubo color.
A Ferrer le dio para ponerse con 3-2 después de recuperar un break, mucho orgullo en este héroe silencioso. Quiso proponer pelea, buscarle las cosquillas a Nadal, pero cuando despertó el zurdo se lo llevó por delante. A partir de ese 3-2, Nadal puso una marcha más, piso a fondo y enlazó siete juegos de forma consecutiva para mandar 6-3 y 3-0. La central daba por hecho el desenlace, demasiada diferencia de tenis.
Funcionó prácticamente todo en su juego. Le respondió el saque cuando lo necesitaba, correcto en los momentos de presión. La derecha volaba larga, con peso, con rabia. Defendía bien el revés y las piernas olvidaron que para llegar hasta la final había necesitado seis horas más de pista que Ferrer. No hay cansancio que valga cuando algo te ilusiona tanto.
Es un triunfo como otros tantos, la crónica de un partido visto muchas veces. Ferrer siempre choca con el mismo muro y la estadística le dice ahora que va 20-4 con Nadal, que es prácticamente imposible superarle. Desde luego que en París se antoja dificilísimo ya que en el historial del balear sólo hay una mancha, la de Robin Soderling en 2009. El campeón tiene 59 victorias ahora, por delante ya de Guillermo Vilas y Roger Federer, más que nadie en la historia.
Hubo un intento baldío de Ferrer por reencharse al duelo. Se propuso incomodar a Nadal una vez detuvo esa sangría de siete juegos sin sumar y tuvo cuatro pelotas de break con 3-1. Dominó incluso la situación en alguna de ella, pero la bola siempre le volvía, desesperante. Él, que no había cedido ni una sola manga en la final, un héroe discreto que llegó sin hacer ruido, pasó a ser un juguete en manos de una bestia.
Cuando Nadal se reboza por la tierra de la Chatrier, piensa en esos meses de tortura. Desde entonces, títulos en Sao Paulo, Acapulco, Indian Wells, Barcelona, Madrid, Roma y ahora éste. Llega después de superar una primera semana muy gris, en donde descubrió el miedo. Pero él siempre vuelve, ante la adversidad se crece como demostró con Novak Djokovic en una semifinales de leyenda. Ese partido le abría la puerta del paraíso y se instala después de arrollar a un amigo.
En el tercer set, con 2-1 y saque para Ferrer después de quebrar, el partido se interrumpió unos minutos porque el agua mojaba de verdad. Recordó a 2012, cuando se tuvo que aplazar el Nadal-Djokovic al lunes por una tormenta tremenda, aunque esta vez no hubo mayores daños. Se retomó la discusión y la tónica fue idéntica. Ferrer sólo puede aplaudir al eterno campeón de París. Roland Garros siempre es para Nadal.