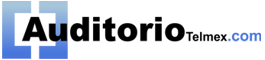Marina está feliz. Acaba de llegar de Buenos Aires después de más de 50 horas de viaje en autobús junto a otros cientos de muchachos que no querían perderse por nada del mundo el encuentro en Río de Janeiro con su compatriota Francisco. Ella, a sus 18 años, formaba parte del gentío que el lunes por la tarde rodeó a Jorge Mario Bergoglio en el trayecto desde el aeropuerto a la Catedral. Dice Marina que, aunque las imágenes retransmitidas en directo por un helicóptero de la televisión pudieron provocar preocupación y hasta miedo, la sensación sobre el terreno fue muy distinta.
“La gente no esperaba ver al Papa tan cerca, en un coche tan pequeño, con la ventanilla abierta, sonriendo, y se produjo una reacción lógica, festiva, de ir a abrazarlo. Pero yo le aseguro que en ningún momento corrió peligro. ¿Cómo va a tener miedo el Papa de la gente que lo quiere?”.
La respuesta no está tan clara. Desde días antes de la llegada del Papa a Brasil se venía hablando del difícil equilibro entre los deseos de Bergoglio —nada de coches blindados ni calles tomadas militarmente— y la lógica preocupación de quienes tienen que garantizar su seguridad en una ciudad y un país envuelto en una protesta continua que se une a su problema crónico de seguridad ciudadana. Si bien el papa Francisco tiene un mensaje de ruptura, más cercano a los indignados que a quienes les gobiernan, a los pobres que a quienes se benefician de la desigualdad, no deja de ser un jefe de Estado y un líder de una iglesia que representa como ninguna otra el poder y la riqueza.
Los incidentes del lunes —provocados además por un error fortuito en quienes debían abrirle camino entre el aeropuerto y la Catedral— sirvieron, no obstante, para reforzar la imagen de sencillez de quien, ya sea entre la gente que lo quiere o entre las intrigas vaticanas, no pierde la sonrisa.
Ni la determinación. La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) —que el martes se inauguró oficialmente con una misa en la playa de Copacabana y 355.000 inscritos— supone para el Papa una bocanada de aire fresco de las jornadas difíciles vividas en el Vaticano. La detención de monseñor Nunzio Scarano, envuelto junto a un agente de bolsa y un antiguo espía en una operación de tráfico de dinero negro, y las noticias que desvelan el pasado oscuro de monseñor Battista Ricca, su recién nombrado hombre de confianza en el Instituto para las Obras de Religión (IOR), han dejado claro que los venenos que amargaron los últimos días de Benedicto XVI no han desaparecido. Muy al contrario. Joseph Ratzinger era un intelectual tímido, aislado y bloqueado por la Curia. Jorge Mario Bergoglio, en cambio, ya ha dado muestras de que no le temblará el pulso a la hora de reformar, o eliminar si es necesario, el banco del Vaticano o las viciadas estructuras económicas del Vaticano.
A nadie del entorno de Francisco se le escapó que el lunes por la mañana, cuando subió las escalerillas del avión que lo traería a Río de Janeiro, lo hizo llevando personalmente un abultado maletín negro con su documentación personal. Esa que, todavía, no puede confiar a nadie. La que, a su regreso a Roma, seguirá cambiando, mientras le dejen, las vigas enfermas de la Iglesia.